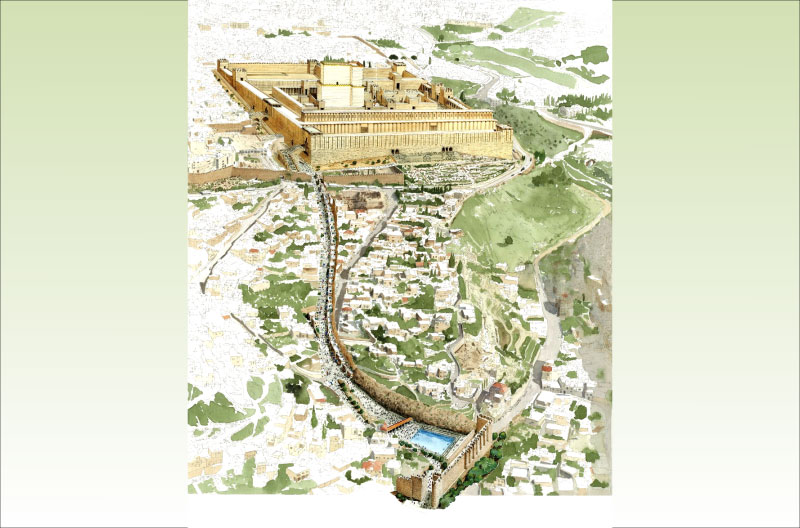Tetzavé: tu imagen
3 marzo, 2017
Sofía Ímber: de su propia voz
3 marzo, 2017
Sofía Ímber: de su propia voz
HOMENAJE
Sofía Ímber: de su propia voz
Dos íconos de la televisión venezolana, Sofía Ímber y Renny Ottolina
Que se trata de una noticia esperada no es un punto de discusión. Eran ya 92 años, y el “carapachito” —como ella misma se refería a su cuerpo— no estaba en sus mejores condiciones. Pero esta desaparición física duele porque Sofía Ímber representa la Venezuela decente que tuvimos, una hermosa nación que hoy no hacemos más que añorar, cuyos días comenzaban con la voz crítica de Sofía inquiriendo desde las pantallas televisivas a diversas personalidades nacionales e internacionales, hasta dar con la respuesta que buscaba; continuaban con la lectura de las columnas de “la intransigente” en la prensa; y terminaban con una visita al Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el mejor de Latinoamérica en su momento. Eran momentos en que todo entre nosotros estaba por hacerse, y la Ímber no desaprovechó oportunidad para ponerse manos a la obra. Que su ejemplo, entonces, nos guíe, en días en los que todo también está por hacerse, por rehacerse. Es la mejor manera que encontramos de rendir tributo a su trabajo.
A continuación, extraemos reflexiones sobre algúnos temas que ayudan a dibujar la singular personalidad de Sofía Ímber, tomados de las dos biografías sobre ella escritas hasta el momento: Mil Sofía (2012), de Arlette Machado; y La señora Ímber (2016), de Diego Arroyo Gil.

Sofía y Carlos con Shimón Peres, a quien entrevistaron en varias oportunidades (foto: CIC-UCAB)
Israel y el Judaísmo
(Conversación entre Sofía Ímber y Arlette Machado)
—¿Te consideras una judía asimilada?
—No, porque tampoco estoy unida al otro grupo. Acabo de leer a Canetti en El Mundo Israelita, tienes que leerlo.
—A mí me llega los lunes o martes.
—Me dio vergüenza no asomarme a esos sentimientos de inteligencia y comprensión, porque además no desaparecemos, sino porque no debemos desaparecer.
—¿Por qué escogiste el mundo goy para vivir?
—La pregunta no es correcta, Arlette. Yo no escogí el mundo goy, yo escogí los sitios donde trabajaba, donde vivía, y si había más goys o más católicos, o protestantes, yo no notaba la diferencia, porque no divido el mundo entre goys y no goys. (p. 39).
(…)
—Desde tu condición de judía, ¿cómo ves el conflicto palestino?
—Muy mal. No veo la verdadera voluntad de paz. Ciertos países, por ejemplo Holanda, Suecia o Costa Rica, son íconos, biológicamente están preparados para la paz. Me hubiera gustado que Israel, dada su historia, que conozco poco, dada su pasión por el libro, por hacer una vida digna a la gente que venía, por todas las fases que ha pasado, no estuviera en conflicto con los palestinos. Uno se angustia y se pregunta: ¿qué le pasa a Israel?
Uno ve la trasformación de un país pacífico a un país en guerra. Las palomas como Shimon Peres, Beguin y Nahum Goldman han sido rechazadas por los fundamentalistas, que han echado a perder la armonía en donde estén. Lo que ellos tocan está señalizado como algo antidemocrático y antisocial.
(…)
—Cuando fuiste a Israel, ¿fuiste a un kibutz?
—Fui en un viaje oficial. Teníamos un señor que nos guiaba, y en la parte del chofer estaba una ametralladora. El guía me decía “usted va a este kibutz”, y yo le decía que quería ver el mercado, lo que quería ver no estaba contemplado en mi itinerario. Usted tiene que ir a entrevistarse con el jefe del partido tal, usted tiene que ver el museo tal, no me dejaron ver nada, total que acorté el viaje. Sí fui al Muro, que me pareció algo hermoso e impresionante.
Arlette Machado. Mil Sofía, memorias conversadas.
Caracas: Editorial Libros Marcados, 2012.

Diego Arroyo Gil, autor del libro más reciente sobre Sofía, frente al Museo de Arte Contemporáneo. Ella falleció la madrugada del 20 de febrero, justa la fecha del aniversario del MACCSI
Un museo llamado Sofía Ímber
(Conversación entre Sofía Ímber y Diego Arroyo Gil)
—En 1971, antes de que Carlos y tú viajaran a Londres, el Centro Simón Bolívar les asignó una partida de 232.000 bolívares, alrededor de 60.000 dólares, para que compraran obras para una “galería” que funcionaría en el Conjunto Residencial de Parque Central. ¿Cómo esa galería terminó siendo un museo?
—Eso fue posible gracias a Gustavo Rodríguez Amengual, hay que mencionarlo, el presidente del Centro Simón Bolívar. En cuanto al pase de la galería a museo, no era un objetivo claro al principio. Desde Londres, con mil ideas en la cabeza, Carlos y yo contactamos a Guillermo Schwarz, un escritor y curador italiano que gozaba de un gran prestigio en toda Europa. Como sabíamos quién era, quisimos que nos orientara en la tarea de adquirir obras para mandar a Caracas. Obras buenas pero económicas, porque no teníamos suficiente para aspirar a mucho. 60.000 dólares no es nada en el mundo del arte. Llamamos a Schwarz a Milán y él estuvo de acuerdo con que fuéramos a visitarlo. Fue una gran experiencia porque nos mostró su magnífica colección de arte moderno: Duchamp, Kandinsky, Klee, y porque nos recomendó con el marchand Gió Marconi, quien dirigía una galería muy famosa, Studio Marconi, también en Milán. Fuimos a ver a Marconi y conversamos con él. Estando allí observé una escultura arrimada contra una pared y se la mencioné. Marconi nos contó que era de Lucio Del Pezzo, de quien un par de años atrás había presentado una exposición. A mí de loca se me ocurrió pedirle que nos la regalara para nuestra “galería” de Caracas y, para nuestra sorpresa, dijo que sí. Se llama Sagittarius y forma parte del conjunto inicial de obras con las que se abrió el museo, el 20 de febrero de 1974.
(…)
—Muchas veces se ha referido tu frase: “Denme un garaje y yo hago un museo”. Lo prometiste y cumpliste, pero eso sonaba como una locura.
—Quizá, pero así fue. Cuando Rodríguez Amengual nos invitó, a Carlos y a mí, a visitar aquel monstruo arquitectónico que era Parque Central, y comenzó a hacer la lista de lo que allí habría: apartamentos, tiendas, salones, restaurantes, peluquerías… yo le pregunté cómo era posible que no hubiesen concebido siquiera un espacito, ¡mínimo!, para la cultura. “Es verdad –dijo él-. ¿Tú nos ayudarías con eso?”. Carlos lo interrumpió: “No, no, Sofía no tiene tiempo”. Yo salté: “¡Claro que tengo tiempo!”, y repetí esa frase que ya había dicho previamente para expresar un deseo que me emocionaba: “Denme un garaje y yo hago un museo”. Eso se regó y se hizo famoso. Tanto que Gabriel García Márquez, en un artículo en que se refiere a mí, recuerda esas palabras. Yo conocí al Gabo a través de Plinio Apuleyo, pero nunca fuimos verdaderamente amigos. Él era fidelista y yo detesto a Fidel Castro.
(…)
—¿Con qué obras comenzó el museo?
—La exposición inaugural fue magnífica. Allí había obras que Carlos y yo habíamos adquirido con los 60.000 dólares asignados por el Centro Simón Bolívar: Richard Smith, Valerio Adami, Larry Bell, Patrick Caulfield, Marisol, Gego, John Latham, Emilio Tadini, Cornelis Zitman, Soto, pero además otras tantas cedidas en préstamo por el coleccionista Pedro Vallenilla Echeverría, entre ellas cuadros y collages de George Braque, Picasso, Duchamp, Herbin, Léger, Le Corbusier, Malevich. Adicionalmente, la galería Malborough de Nueva York nos prestó obras de Francis Bacon, Larry Rivers, Rothko, Pollock, Clyford Still, Kokoschka, etcétera. Muchos de esos artistas no se habían visto nunca en Venezuela.
(…)
—Otra de las cosas que se han dicho, pero de la cual me parece que tú no has hablado en la prensa, es que originalmente no te proponías hacer un museo en toda ley, aunque se llamara así, sino una especie de sala de arte que mostrara exposiciones con obras prestadas por coleccionistas y artistas venezolanos y extranjeros.
—Sí, lo que alemán llaman un Kunsthalle, una institución sin ánimo de lucro que no cuenta con una colección propia sino que recibe obras y las presenta al público según estos o aquellos criterios curatoriales. Eso es cierto. Pero ya el hecho de que Carlos y yo adquiriéramos obras para ese supuesto Kunsthalle cambiaba las cosas. Claro que nada aseguraba que yo lograría armar una colección respetable, pero apenas se inauguró el museo me emocioné tanto que me propuse que así fuese.
—¿En qué consistió ese proceso?
—Durante los primeros cinco años de su funcionamiento, poco a poco, el museo comenzó a constituir su patrimonio sobre todo gracias a donaciones que hacían los propios artistas, pero también gracias al apoyo de coleccionistas e instituciones tanto públicas como privadas. De esa manera obtuvimos obras de Vasarely, de José Luis Cuevas, de Red Grooms, de Lucio Fontana, de Eugene Biel-Bienne, de Francisco Narváez, de Mateo Manaure, de Pedro León Zapata, de Nicolás Schöffer. Luego, en el 79, el gobierno decidió asignarnos una partida presupuestaria anual, que vino a sumarse al apoyo financiero que necesariamente requeríamos de parte del sector privado, el cual fue crucial en muchos casos. Por ejemplo, en la adquisición de Femme au chapeau, de Picasso, donado por la Fundación Polar gracias a la generosidad de Tita Mendoza, su presidenta, la mujer venezolana por la que siento mayor admiración.
—¿Cuántas obras integraban la colección del museo cuando saliste de la dirección?
—Más de 4500. Lo cual no es un logro enteramente mío, sino de todo mi equipo y de nuestros colaboradores externos.
—El museo también creció mucho en tamaño. La superficie inicial era de 600 metros cuadrados, pero periódicamente se hacían ampliaciones. Tú misma has dicho que te “robabas” espacios circundantes.
—Lo digo de esa manera para ponerle un poco de humor. El caso es que progresivamente nos apropiábamos de zonas aledañas que estaban subutilizadas o muertas. De manera que, cuando me botaron, el museo tenía más de 20.000 metros cuadrados: salas de exposición, oficinas, depósitos, áreas de conservación y restauración, bóveda, biblioteca, comedor e incluso unas residencias para un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional, que lo custodiaban.
(…)
—El 24 de enero de 2006, una comunicación oficial del Ministerio chavista de la Cultura informaba que se había ordenado retirarle tu nombre al museo, que hoy se llama, simplemente, Museo de Arte Contemporáneo. ¿Qué pasó?
—Fue una represalia. Esa decisión se debió a que yo aparecí como firmante de un comunicado en que diversas personas de la sociedad venezolana le exigían al gobierno que dejaran de insultar a la comunidad judía. El ministro Farruco Sesto se molestó y ordenó el “castigo”. No me quita el sueño.
(…)
—El 10 de febrero de 2015 visitaste el museo por última vez. Caíste allí de sorpresa, sin avisar con tiempo a las autoridades para que te recibieran. Así lo reseñó la prensa. ¿Por qué lo hiciste de esta manera?
—Me provocó. Fui porque quería ver las obras una vez más antes de morirme.
—¿Y qué sentiste?
—Nada.
—¿Nada? ¿Ninguna emoción?
—No. Las salas estaban en buen estado. Me hubiera gustado ir a los baños para ver si estaban limpios, pero no quería parecer un policía. Además, cuando la gente del personal supo que yo estaba allí, fue a saludarme. Y lo hicieron con respeto y con cariño.
—¿No se te arrugó siquiera un poco el corazón?
—No tengo palabras para esto. Por favor. Cuando uno deja a un novio, lo deja y ya está. Así me pasó a mí con el museo.
—Di, al menos, si echaste algo en falta ese día de la última visita?
—Sí. La presencia de un público alegre e inmenso que me permitiera constatar que todo valió la pena. Un museo es un animal vivo, y yo a este lo encontré muerto. ¿Qué es un museo sin gente sino un cadáver? En mi época era una fiesta. Y ya no más.
Diego Arroyo Gil. La señora Ímber.
Caracas: Editorial Planeta, 2016.

Con Armando Reverón

Con Jesús Soto

Currículo en primera persona
Mi nombre es Sofía Ímber y tengo 91 años. Dentro de unas semanas cumpliré 92. Quién sabe. Hoy, después de almorzar, fui a visitar al padre Luis Ugalde. Conozco a pocos hombres, como él, tan precisos en sus análisis sobre lo que está pasando en Venezuela. Estamos atravesando una época atroz, pero no deja de ser interesante. Ugalde y yo hablamos de eso y, por supuesto, de mí: de mi vida, de mis miedos, de mi vejez. Para bien o para mal, estoy consciente de cuál es mi destino y le pedí la extremaunción. Es la segunda vez que Ugalde me prepara para el fin. Lo tengo cerca. Siento un mareo tan intenso que intuyo el colapso total de mi organismo. Aquí, detrás del sillón donde estoy, hay una lámpara que está apagada. Hay que prenderla. Es de noche y me molesta la oscuridad. En eso soy como Goethe, que cuando iba a morir pedía: “¡Luz, más luz!”. No tengo su genio, lo sé, pero tampoco quiero quedarme inmóvil ante el avance de las sombras. La muerte me hallará despierta.
¡Pobres de mis hijas! ¡Lo que les toca cuando yo me vaya! Venir a casa, revisarlo y ordenarlo todo, separar lo que a cada quien le corresponde. Porque, como se ve, yo vivo rodeada de un corotero espantoso y algo habrá que hacer con todo esto. Incluso Sara, que vive en Washington, tendrá que venir a Caracas a buscar lo que le pertenece. Hay cosas de su padre que yo conservo y que ella querrá guardar, estoy segura, y se lo merece. Y además están Fabiana, la viuda de Pedro, y Joaquín, que es como mi hijo. ¿Habré sido una buena persona con todos ellos? Si no, me gustaría que supieran que lo he intentado y que lo he hecho con honestidad y devoción. El tiempo sirve para muchas cosas, una de ellas es para que uno tenga la oportunidad de descubrir que existe el corazón.
Ayer, por trámites para un homenaje que me rendirán en Miami, tuve que buscar mi currículo. Ahí está, impreso, sobre la cama. 32 páginas. ¿Hay algo más triste que un currículo? Dicen que es muy útil para la vida laboral, pero a mí no me ha servido para encontrar empleo en el trascurso de los últimos años. No solo soy minusválida, y quiero subrayar esa palabra: minusválida, sino que además estoy desempleada. Me cuesta creer que, a pesar de mi edad, yo no sirva para nada. ¿Acaso no hay alguna revista que dirigir, algún artículo que escribir, algún museo que necesite comprar obras? Y si no es nada de eso, ¿es que no puedo formar parte de la junta de asesores de alguna institución respetable? No digo yo del MoMA o de la Tate Gallery, que me quedan lejos, pero al menos de alguna institución en Caracas.
¡El éxito, qué bobería! ¿Qué es el éxito? “Señora Sofía, ¿me puedo hacer una foto con usted?”. Y yo siempre respondo que sí, y acerco la cara, pero no siento ninguna emoción, ni siquiera fastidio. No es desprecio hacia nadie. Es que son 91 años. La Gioconda, por ejemplo, ese bello retrato inmortal pintado por Leonardo, ¿qué hace La Gioconda cuando la legión de turistas que durante el día han ido a retratarse con su rostro abandonan el Museo del Louvre y ella se queda sola? ¿Cierra los ojos, llora, medita, sobre su propia vida? Yo soy un poco menos optimista y pienso en mi muerte, en mi partida de este mundo que me ha dado y me ha quitado todo. Porque a mí me chocan mucho las lástimas biográficas, pero me gusta decir la verdad: yo sé que el verdadero final de todo son el horror y la nada”.
Diego Arroyo Gil. La señora Ímber.
Caracas: Editorial Planeta, 2016.

Sofía Ímber con Guillermo Meneses, Picasso y Jacques Prevert, en Vallauris, 1951