Tres alcaldías de Caracas conmemoraron Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto
9 febrero, 2023RESUMEN SEMANAL DE NOTICIAS
10 febrero, 2023
Nusia Wacher en sus 100 años: “Mi vida es una historia sin fin”

Esta no es una historia de vida convencional. La senectud no ha borrado la memoria de la morá Wacher, pero durante la entrevista la obliga a dar saltos temporales, lo que permite trazar un esbozo de sus recuerdos en tres mundos diferentes: Polonia, Israel y Venezuela. La narración ha sido completada con detalles suministrados por sus hijos Rebeca y Eliezer
Sami Rozenbaum
Yo vivía en el pueblo de Horodenka, entonces en Polonia, que actualmente está en Ucrania. En septiembre de 1939 lo ocuparon los soviéticos, pero en junio de 1941 Hitler atacó a la URSS y llegaron los nazis. Poco después empezaron las matanzas; fusilaban a los judíos parándolos en una tabla, en grupos de a ocho, sobre una fosa común.
Una de las cosas que hacían era poner a bailar a los judíos como en una ronda, e iban escogiendo al azar a uno o dos de los danzantes para llevarlos a matar. Para 1941 terminaron de liquidar a casi todos en el pueblo.
Más adelante, después de ir de acá para allá, estuvimos en el campamento de Rozanówka, donde enviaban a los hombres y algunas mujeres a trabajos forzados. Yo le dije a mi padre que yo me iba a sacrificar, que iría como voluntaria a los trabajos forzados en lugar de él para que se quedara cuidando a mis dos hermanos pequeños, Zuniu y Pepi, que estaban enfermos. Y así lo hicimos.

Nusia, a los diez años de edad, con su hermano Zuniu y su hermana Pepi. Horodenka, 1933
El “trabajo” era mover rocas. Los trabajadores esclavos no podíamos levantar la mirada porque nos golpeaban o disparaban. Un día, mientras estábamos en eso, escuchamos una fuerte balacera a lo lejos, y supimos lo que había pasado. Entonces uno de los que estábamos allí osó levantar la mirada, y de pronto dijo: “Ya no hay guardias. Se fueron”.
En lugar de huir, al darnos cuenta de que no estábamos custodiados corrimos de vuelta al campo. Una mujer estaba bailando en la azotea y yo le pregunté: “¿Qué están festejando?”. Me respondieron que estaban llegando los rusos, y que los alemanes se habían llevado a los sobrevivientes de la matanza. “Corre hacia allá, que se llevaron a tu papá y a tus hermanos”.
Corrí en esa dirección, pero entonces vi venir a un muchacho con el abrigo que había sido de mi padre. El chico me dijo: “Tu papá me pidió que si te veía te diera este abrigo, para que lo vendas y así tengas algo con qué poder escapar”. Corrí y llegué a ver la fosa común donde los habían arrojado a todos; quise echarme allí a remover los cuerpos para ver si encontraba a mi padre y mis hermanos. Pero una amiga del campo, llamada Bela, me tomó del brazo y me dijo que teníamos que correr, porque los alemanes estaban regresando para matar a los que habíamos quedado vivos. Al final nosotras dos fuimos las únicas que sobrevivimos al campo de Rozanówka. Era mayo de 1944 cuando los rusos liberaron el lugar.
Mi amiga fue luego a buscar a un hombre que había conocido. Le respondí: “Yo ya no tengo a nadie aquí, ya no me voy a esconder. Voy a ver si consigo a algún tío u otro familiar”.
Después de viajar de acá para allá logré llegar a Czernowitz, en un camión militar ruso cuyo comandante aceptó llevarme para cruzar el río Dniester. Allí conseguí a unos tíos que habían sobrevivido. Pasamos con grandes dificultades de una parte a otra, de Czernowitz a Moldavia, y cuando cayó el régimen fascista de Rumania nos dirigimos a Bucarest, a donde tardamos cuatro semanas en llegar.
Allí me puse en contacto con la gente de Hanoar Hatzioní, el grupo juvenil sionista al que había pertenecido en Horodenka, y me ayudaron a conseguir documentos de la embajada polaca para viajar por barco a Estambul. Llegamos en el primer grupo “legal” de sobrevivientes de la guerra. Desde ahí viajamos en tren a Siria, al Líbano, y en un barco de la Haganá (de la Aliá Bet o inmigración ilegal) a la Palestina Británica. La gente de los kibutzim salió a recibirnos. Era el 6 de noviembre de 1944. La guerra aún no había terminado.
Un día estaba tramitando mi documentación en el consulado de Polonia, y cuando vieron mis papeles me dijeron que había un señor que también tenía el apellido Wacher, llamado Zigo. Yo sabía que un primo se había ido a Palestina para participar en la Macabiada de 1933 jugando fútbol, y que decidió no regresar a Polonia. Tal vez lo había visto de pequeña, pero no lo recordaba bien. Así que fui a verlo. Poco después empezamos a salir.

En Éretz Israel, 1945
La gente le preguntaba a Zigo qué hacía saliendo con “una de la guerra”, pues en aquella época los sobrevivientes de la Shoá no éramos bien vistos, no se hablaba mucho sobre eso. Él me preguntaba todo el tiempo: “Cuéntame ¿cómo hiciste? ¿Cómo fue aquello, qué pasó con los demás?”.
Poco después, en enero de 1945, me preguntó si quería casarme con él. Yo le respondí “¿Por qué no?”
Los padres y hermanos de Zigo estaban en Venezuela con su familia, los Kohn, quienes poco a poco iban reuniendo dinero para traer a otros familiares al país, y nos enviaron los documentos para venirnos también.
Muchas veces no reconozco a Venezuela. Ha cambiado muchísimo.
Zigo y yo llegamos en noviembre de 1947. En el barco escuchamos una noticia en la radio que yo traduje del inglés: “Dicen que van a crear un Estado judío”. Algunos no me creyeron, pero otra persona también lo escuchó y me dio la razón.
Cuando llegamos yo estaba embarazada, y vivíamos en una casa de vecindad en El Conde junto a los Kohn. Después, durante un tiempo le alquilamos una casa en Los Caobos al señor Selmon Reinfeld, y allí nació mi hijo Jacobo. Luego nos mudamos al edificio “San Vicente” en San Bernardino.

Con su esposo Zigo y sus hijos Jacobo y Rebeca en Caracas, a mediados de la década de 1950
El director del Colegio Moral y Luces, el doctor David Gross, me conoció y me pidió que enseñara hebreo en el kinder. Pero yo le respondí: “No puedo. ¿Cómo voy a cantar y bailar con esos niños pequeños, si me van a recordar a los niños del orfanato?”.
En julio de 1941 los alemanes acababan de entrar en Horodenka, y los rusos huyeron. Las monjas del orfanato, que habían estado encargándose de un grupo de niños judíos, hijos de checoslovacos que los rusos habían enviado a Siberia, echaron a los pequeños a la calle. Entonces los miembros de Hanoar Hatzioní los recogimos; muchos estaban desnutridos y tenían sarna. Los ubicamos en una casa y conseguimos ropa, medicinas y comida para ellos. Yo empecé a darles clases de hebreo.
Un día los alemanes me dijeron: “Mañana no va a haber clases, los niños tienen que descansar y los jefes tienen que salir a unas misiones. No vengas, nosotros te volveremos a llamar”. Pasaron los días y no me llamaron. Luego me dijeron que habían conseguido ubicar a los niños con familias sin hijos para que los cuidaran.
Solo mucho después supe lo que había pasado con esos niños: los nazis los metieron en unos sacos de tela, y golpearon con ellos los árboles hasta matarlos a todos.
La crueldad de los alemanes era indescriptible. Porque no es solo que mataron a tantos, sino cómo los mataron.
Empecé a dar clases en el Moral y Luces en 1949, a mitad del año escolar, en tercer grado. Daba hebreo, Torá y Costumbres (fiestas judías, tradiciones, rezos). También organizaba los sedarim de Pésaj de segundo, tercero y cuarto grado.
El colegio quedaba en una quinta de tipo colonial en la calle José Ángel Lamas de San Bernardino. En las tardes el sol entraba por las ventanas con tanta fuerza que no se podía dictar clases escritas, solo orales. Era tiempo perdido. Ir al baño era una tragedia, porque estaba en muy mal estado; los niños tenían que ir acompañados por una niña más grande que no tenía miedo, porque el agua se botaba y todo estaba mojado.
El día que nos mudamos al edificio propio en la calle Codazzi fue un día de gloria. Mientras lo estaban construyendo yo fui muchas veces a verlo, no podía creer lo maravilloso que era.

Con las morot Mina Magarici (izquierda) y Fania Lapscher en el Colegio Moral y Luces, 1955
Yo estaba en contra de enseñar idish. Cuando me pedían organizar algún acto, yo respondía: “Les advierto por adelantado: nada de idish, solo hebreo”. Por eso la morá Fania Lapscher era mi mejor amiga, y también mi mejor enemiga. Nuestro problema era el idish. Yo veía al idish como comunismo, bundismo. A mis padres tampoco les gustaba, porque en casa éramos muy sionistas. A veces, cuando discutíamos y nos molestábamos, Fania venía a mi casa pero no entraba, sino que se quedaba sentada en las escaleras fumando. Era su forma de desahogarse y contentarse conmigo.
Cuando había un muchacho problemático, decían “enviénselo a la morá Wacher”. Yo los controlaba mejor. Y me gustaba conocer y hablar con sus padres.
Cuando cumplí diez años como profesora me dieron la condecoración Orden Andrés Bello en su segundo grado, más tarde en primer grado por los 25 años, y después la Orden Francisco de Miranda; esa me la entregó en el Palacio de Miraflores el ministro de Educación, Reinaldo Leandro Mora, quien también había sido profesor en el Moral y Luces. Esas condecoraciones me hicieron muy feliz, pero un día se las robaron unos ladrones que entraron en la casa. Deben haber pensado que eran de oro y plata de verdad.
Un día, la directiva del colegio decidió despedir a las profesoras Fania Lapscher y Dina Fekete porque estaban llegando a los 60 años de edad, ya eran “viejas”. Yo sabía que a mí también me iba a tocar, así que me fui por mi cuenta. No me quise ir con Gross a su nuevo colegio Rambam porque me molestó que él no defendiera a Fania y Dina, se dejó llevar por presiones e intereses. A ellas les pegó mucho que las despidieran.
Mi hija me preguntó “Mamá, ¿qué vas a hacer ahora? El colegio te va a hacer falta”. Pero yo le respondí: “Estás equivocada. Después de lo que yo pasé, nada me hace falta”. Fania decía de mí: “Ella es una sobreviviente, pero no una muerta viviente. Es una sobreviviente que vive para la vida”.
En 1983 me contactaron del Colegio Hebraica Moral y Luces para dictar algunas clases en tercer grado; acepté ir como “invitada”. A veces los profesores de otros salones traían a sus alumnos también. Después me dediqué a la familia, a jugar cartas en Hebraica y reunirme con mis amigas.
Poco después de que me retiré del colegio, tocaron a la puerta de la casa. Era Hauser, un hombre que había sido kapo (era medio judío, y lo habían designado los nazis para controlar a los judíos) del campamento de Rozanówka. Yo empecé a temblar, y ordené que le prepararan rápido una sopa. Empezó a hablar con nosotros en alemán y polaco.
Nos contó que después de la guerra vino a Venezuela y se escondió en Guayana, donde estaban las minas de oro y diamantes. Tenía delirios de grandeza, y decidió que iba a buscar sobrevivientes del Holocausto en Caracas para asociarse y hacer negocios en las minas, pero Zigo nunca le hizo caso. Estuvo viniendo a la casa durante varios años, y siempre que eso sucedía mis hijos venían para no dejarnos solos con él.
Yo estoy viva gracias a ese kapo. Él me había recomendado con el jefe nazi para trabajar en la cocina y no hacer trabajos forzados. Yo no sabía cocinar, así que de noche me escapaba a las barracas, y hablaba con las señoras mayores para que me explicaran cómo preparar la comida. Dormía en el piso de la cocina porque ahí había un poco de calor. Aún tengo la blusita delgada que usaba en pleno frío del invierno, y sin zapatos. Tuve tifus, tenía piojos. Cómo aguanté, no lo sé.
El jefe alemán, de apellido Faty, me decía: “Ay, ‘judiíta’, tú mereces ser la última que yo mate”. Esa era su forma de decirme que me apreciaba, porque le gustaba mi comida y mi comportamiento. Hauser a veces fingía que me golpeaba, por ejemplo si alguien había robado algo de la cocina, para mostrar su autoridad. Pero nunca me hizo daño. Tal vez yo le gustaba.

La blusita que era la única ropa de Nusia Wacher en el campamento de Rozanówka
Cada vez que Hauser venía a la casa nos poníamos nerviosos. En aquel momento yo aún no les había contado a mis hijos lo que había pasado durante la guerra. Todavía no podía hablar sobre eso, por nada del mundo; ni siquiera asistía a los actos conmemorativos del Gueto de Varsovia en el colegio, y mis hijos se molestaban porque no entendían la razón. Cuando Hauser aparecía, mi esposo les decía: “Hijos, cálmense, todo está bien. Yo estoy aquí, no va a pasar nada, el señor no es malo, solo que no está bien de la cabeza”.
Después de un tiempo Hauser no volvió, y nunca más supimos de él.

En una reunión familiar hace algunos años, con hijos, nietos y un bisnieto recién nacido
Tengo siete nietos, nueve bisnietos y más de 100 sobrinos nietos. Salí de allá sin nada, vine sin nada, y volví a formar una familia.
¿Cómo resumiría mi vida en una frase? Que es una historia sin fin.
Pero si tú me preguntas, en comparación con otros, yo no sufrí nada.
Fotos e información adicional tomados de:
– Exilio a la Vida – Sobrevivientes judíos de la Shoá, volumen II. Unión Israelita de Caracas, 2006.
– Colegio Moral y Luces Herzl-Bialik- 70 años sembrando valores. SEC-Fundasec, 2016.
– Cortesía Rebeca Wacher de Cohen.

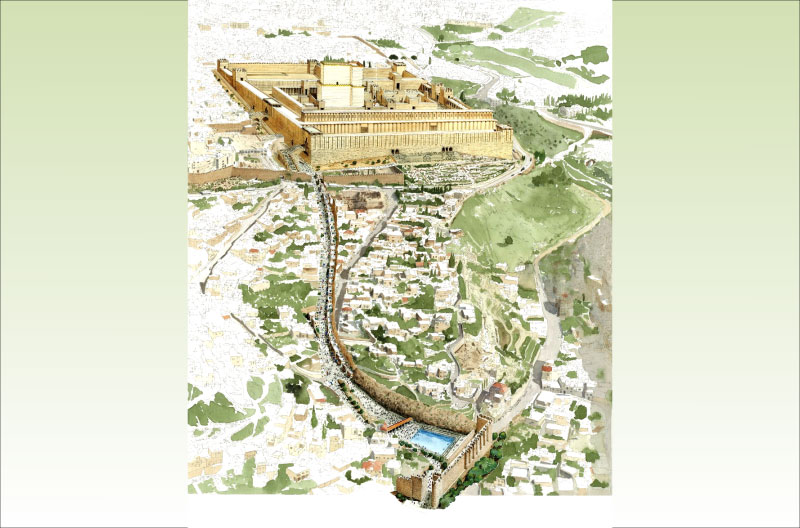

1 Comment
Al leer parte de la historia de Nusia Wacher se me forma un nudo en la garganta y una presión en el pecho precede a un llanto retenido. Creo que nadie deja de afectarse al recordar y leer sobre sobrevivientes de la shoá. Sirvan estas narraciones para que nunca más se permita semejante injusticia. ביה