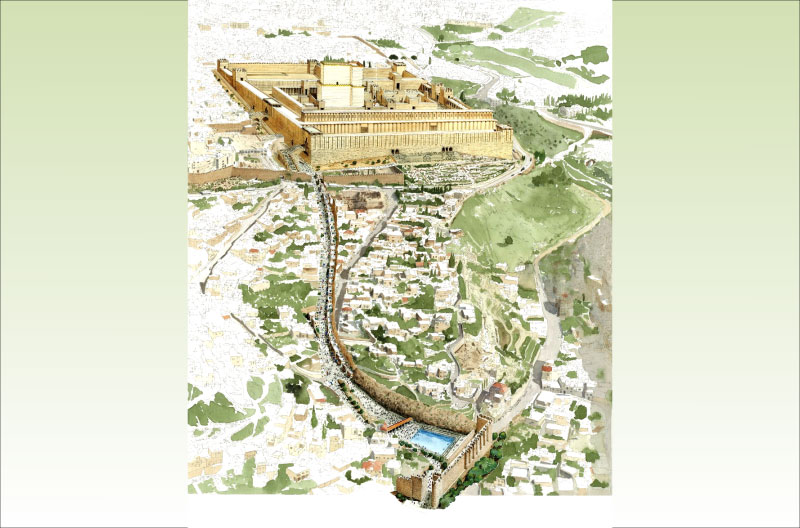Rabinos Raitport y Perman leyeron la Meguilá a miembros de Tzáhal
17 marzo, 2017
Israel: la sorpresa del Clásico Mundial de Béisbol
17 marzo, 2017
Idishkeit*
DOSSIER
Idishkeit*
Marianne Kohn Beker

Scholem Asch
“D amas y caballeros, ustedes saben mucho más idish de lo que creen saber”, dijo Kafka, durante una conferencia ofrecida al público judío de Praga cuando lo invitaba a asistir al teatro idish que los visitaba en esos días, y que había causado gran impresión en el aún solo un joven intelectual.
Desde entonces, la segunda década del siglo XX hasta ahora, les sucedió a los judíos entre otras cosas: el Holocausto, la instalación de comunidades judías en nuevos lugares geográficos, el establecimiento del Estado de Israel, sus guerras sucesivas, la convergencia de judíos de Ashkenaz y Sefarad en Israel y en otras comunidades de la Diáspora, la discriminación de los judíos en los países con regímenes marxistas, y su persecución en los países árabes.
Aun así, el idish no está lejos de nosotros. Al contrario, está mucho más cerca de lo que creemos. Efectivamente, en estos momentos hay un renacimiento del interés por la lengua idish, la cual está muy cerca, no solo de quienes la han olvidado sino, y esto es lo más importante, de quienes nunca la hablamos, porque en ella se plasmó buena parte del Judaísmo contemporáneo. Ese Judaísmo recibió, en idish, el nombre por el que todo el mundo centroeuropeo asquenazí lo conoce: Idishkeit o judeidad.
Los judíos europeos llevaron consigo ese Judaísmo, forjado en el universo de la lengua idish, a los campos de exterminio, a América y a Israel. Es el Judaísmo que se nutrió con las peripecias de un pueblo condenado a buscar otra vez asilo y a trasformar dramáticamente su forma de vivir; y el idish fue su agente unificador en esta nueva dispersión que comenzó en el siglo XIX. Fue su carnet de identidad en las grandes filas que formaban estos judíos para buscar trabajo en las fábricas, y en las calles o suburbios más pobres de las grandes ciudades ajenas y extrañas.
El idish fundió en un solo abrazo la palabra hablada, escrita, recitada, cantada, referida al pasado milenario; pero, sobre todo, a las moralejas, parábolas y proverbios recogidos durante siglos y las narraciones jasídicas; volcados todos al lenguaje popular de su larga permanencia en los países europeos donde, durante muchas generaciones, habían vivido de manera similar, hasta que un día comenzó a desmoronarse la estructura que los sostenía y solo pudieron salvarlo a él. Y él creció con esas convulsiones. Más aún, a él debemos nuestra supervivencia, porque fueron esos cambios de nuestra historia más reciente los que imprimieron en nosotros el sello de la Idishkeit, que está tan cerca de nosotros y nos es tan cara.
(Continúa abajo)
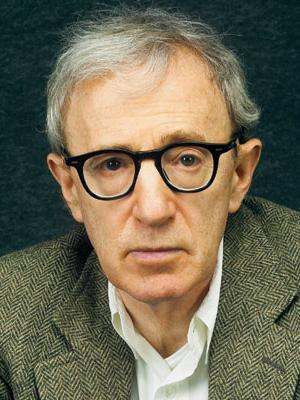
Woody Allen, el más “idish” de los cineastas estadounidenses
Idishkeit es el Judaísmo que practicamos y que deseamos practicar los judíos que ya no estamos de espaldas a la historia sino insertos en ella, porque esa forma específica de ser es la que nos ayudó a adaptarnos a las nuevas contingencias de un mundo que se trasformaba rápidamente, sin contemplaciones, sin preguntarse cómo responderían los seres humanos que vivían tangencialmente en él, a acontecimientos que los colocarían en el centro mismo del remolino de los cambios.
Idishkeit es rebelarse contra la ortodoxia que nos impone un papel pasivo en la espera de la Era Mesiánica, y contra los mesianismos de cualquier otra índole. Idishkeit significa nada menos que la pérdida de la inocencia, al hacer su entrada al mundo gentil con la desilusión y el desengaño. Quizá sea esta la clave de la nostalgia por el shtetl (aldea de Europa Oriental habitada mayoritariamente por judíos) que, a la distancia, se asemeja al paraíso terrenal, donde el judío confiaba y esperaba, esperaba y confiaba…
Idishkeit es el Judaísmo conformado al calor de una lengua que lo protegió, lo mimó, lo ensalzó, y hasta le permitió burlarse de sí mismo con su acerado humor. ¿Qué otra cosa es la misma literatura idish, donde bebimos nuestra Idishkeit, sino la edad de la razón y la conciencia del deber de ayudar a un pueblo que agotó sus recursos, confundido, desgarrado, totalmente ajeno a los sucesos de la realidad, de espaldas al mundo?
En ese Judaísmo trasmitido por los intelectuales judíos que escribieron en idish y luego en otros idiomas, se siente la urgencia, la desesperación, la rabia. El escritor Isaac Bashevis Singer sostenía que “el idish es la única lengua del mundo que nunca ha sido hablada por hombres que están en el poder”. Así fue como esta lengua se convirtió en ese espacio público del que habla Hannah Arendt, indispensable para ejercer la libertad y, gracias a él, los judíos no sucumbieron. No perdieron su autoestima, como dirían los sicólogos, porque el idioma que hablaban en comunidad les proporcionó la clandestinidad que les servía para exteriorizar su despecho, su dolor e impotencia. El idish fue, a principios del siglo pasado, un lenguaje subversivo, el refugio de la irreverencia hacia el poderoso, de la desconfianza hacia los jerarcas y autócratas, y del desprecio de los valores materiales. Pero fue también el lugar del consuelo, del afecto, de la solidaridad para quienes compartían un mismo destino.
Así es como la Idishkeit , en el sentido de judeidad, se convirtió en un nacionalismo cultural, porque el mundo familiar tan fuertemente constituido en nuestra antigua tradición se extendió a la comunidad; y esa camaradería, esa confabulación mágica de quienes se sienten hermanados, configuró actitudes de responsabilidad colectiva que confieren al Judaísmo un humanitarismo que, aun cuando se nutrió en el humanismo europeo, adquiere una dimensión diferente en su contacto con el texto escrito y con el contexto, es decir con la circunstancia judía.
(Continúa abajo)

Estampilla israelí conmemorativa del centenario de Shalom Aleijem
Ser un mench (hombre en idish) es un concepto que rebasa, por una parte, y es más reducido por la otra, que el concepto de “humanista”. Es aquel en que no entra en juego la formación intelectual, ni la vocación de ser un santo, ni siquiera un virtuoso. Se trata más bien de un acto de reverencia al hombre común; aquel que, a pesar de todo lo que debe soportar, no por ello se convierte en un salvaje, no por ello le resulta indiferente el sufrimiento ajeno, no por ello deja de protestar ante una injusticia o un atropello cometido contra otro. El judío se toma el trabajo de diferenciar al hombre de su circunstancia contingente. Incluso ser cobarde, mentir o robar, en un momento dado, pueden estar justificados; no así, en cambio, faltar a una promesa, ser irresponsable, tacaño, indiferente. No hay, por ejemplo, en toda la literatura idish casos como los que Dickens describe de maltrato a los niños. El enfermo, el pordiosero, el anciano, la mujer, el huérfano, son responsabilidad de la comunidad, cumplida rigurosamente aun en las circunstancias económicas más ingratas.
Ser un mench incluye, además de la queja, la protesta: ser contestatario, estar en pie de lucha, incluso contra nosotros mismos, contra lo que hacemos mal o dejamos de hacer.
Idishkeit y ser un mench han estado y están estrechamente entrelazados. Basta con practicar la Idishkeit para ser un mench.
Faltaría, para dejar enunciados los postulados más sobresalientes de la Idishkeit, hablar del humor. Sin embargo, es muy difícil sintetizarlo en unas pocas frases, porque el humor, en nuestro caso, no es un agregado más, sino la fibra misma con la que se teje este escepticismo judío para que no nos conduzca al cinismo ni al suicidio. Woody Allen, en una de sus películas, nos dice: “¿Suicidio? No puedo entenderlo. ¡Cómo podría entenderlo! En Brooklyn, de donde yo provengo, todos eran demasiado infelices como para suicidarse”.
La pérdida de la esperanza redentora no niega el gusto por las cosas sencillas de la vida, por lo que puede hacerse con ella aun dentro de esas limitaciones. “No le tengo miedo a la muerte” –dice Woody también–, solamente no quiero estar presente cuando eso ocurra”.
En los viejos tiempos, Hérshele Ostropoler se encargaba de decir, gracias a la protección del humor y del idish, cosas más sacrílegas, si se quiere, que las que se permiten los humoristas judíos de hoy, como aquel cuento donde le preguntan:
- Hérshele, dicen que no crees en Dios.
- ¿Quién dijo eso?
- Bueno, la gente comenta.
- ¿Por qué hay que escuchar a la gente, por qué no le preguntas a Dios?
El fin del maniqueísmo, la constatación de que nos rodea la incertidumbre, de que el mundo no solo está compuesto de victimarios, víctimas y espectadores como pensaba Franz Kafka y como secundó después Elie Wiesel, sino como, con un humor cada vez más triste, nos muestra la película de Allen Crímenes y fechorías: la víctima, el victimario y el espectador pueden coincidir en una sola persona. Lo que vuelve cada vez más difícil incluso el modesto propósito de la Idishkeit: ser un mench.
*Versión resumida de un artículo publicado en el libro La propuesta del Judaísmo (Bernardo Kliksberg, compilador. Caracas: UIC-AIV, 1997).